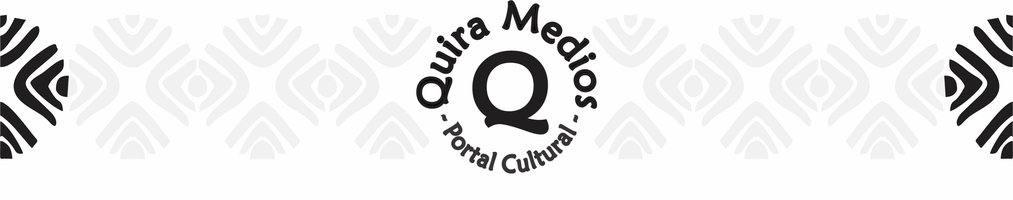Comunicación para la vida en la era de la inteligencia artificial
Édgar Rodríguez Cruz
Septiembre, 2025
En la contemporaneidad la humanidad se enfrenta al desafío de repensar sus formas de conocimiento y de relación con lo demás. Conceptos como el pensamiento crítico, la interculturalidad, las epistemologías del sur que se recogen en la significación de comunicación para la vida, aparecen como ejes articuladores de debates actuales sobre cómo construir sociedades más justas, inclusivas y conscientes en el marco de la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Aunque provienen de campos diferentes, estos temas se entrelazan en un horizonte común: la búsqueda de una humanidad que no solo consuma tecnologías y discursos, sino que los cuestione, los contextualice y los utilice en favor de la vida, la diversidad y la acción social en el siglo XXI.
El pensamiento crítico constituye la capacidad de cuestionar la realidad, de no aceptar las ideas establecidas como verdades absolutas y de someterlas a un análisis reflexivo. En un mundo saturado de información y de discursos prefabricados, este ejercicio se convierte en un antídoto contra la manipulación y la pasividad. No se trata únicamente de criticar, sino de comprender, argumentar y construir alternativas.
En este sentido, el pensamiento crítico es indispensable frente a fenómenos globales como la expansión de la inteligencia artificial o la circulación de discursos hegemónicos. Sin él, corremos el riesgo de reproducir lógicas arcaicas de poder, o de aceptar las tecnologías como “neutrales”, cuando en realidad están atravesadas por intereses económicos, ideológicos y culturales.
El reto, entonces, es cultivar un pensamiento crítico que sea contextualizado: que no se limite a reproducir categorías occidentales de racionalidad, sino que integre también visiones y saberes situados, propios de otras culturas y tradiciones. Esto conecta directamente con el concepto de epistemologías del sur.
La interculturalidad, especialmente en la perspectiva de Catherine Walsh, no debe entenderse como una simple convivencia de culturas distintas, sino como un proyecto político, ético y epistémico que busca construir relaciones horizontales entre pueblos, comunidades y conocimientos. Se trata de desmontar la jerarquía que históricamente ha puesto a la cultura occidental como centro y medida de todas las cosas, relegando a lo “otro” a la periferia.
Desde este enfoque, la interculturalidad se convierte en una condición para el pensamiento crítico: solo cuando reconocemos la pluralidad de voces, lenguajes y formas de saber podemos cuestionar los supuestos que se presentan como universales e incuestionables. Al mismo tiempo, nos invita a la comunicación para la vida, entendida no como transmisión de información, sino como encuentro y construcción conjunta de sentidos.
En sociedades marcadas por el racismo, la discriminación y la desigualdad, la interculturalidad no es un lujo académico, sino una urgencia política y ética. La educación, los medios de comunicación alternativos y las tecnologías deben contribuir a este diálogo, en lugar de reforzar estereotipos o preconceptos que profundizan las desigualdades.
La noción de comunicación para la vida va más allá de la comunicación como técnica, divulgación o estrategia mediática. Implica pensar la comunicación como práctica de resistencia, cuidado y construcción de comunidad. En territorios donde la violencia, la exclusión o el extractivismo han debilitado los vínculos sociales, comunicar para la vida significa poner en el centro la dignidad humana, la memoria y la defensa de la Madre Tierra.
Esto contrasta con la comunicación dominante, muchas veces orientada al consumo y a la manipulación política. La comunicación para la vida se articula con la interculturalidad porque se fundamenta en el respeto y la construcción desde la diferencia complementaria. También se vincula al pensamiento crítico porque invita a desnaturalizar las narrativas dominantes que imponen dese una narrativa monocromática y homogeneizaste lo que debe considerarse valioso, verdadero o deseable.
Los medios comunitarios, las radios indígenas, las plataformas digitales alternativas y las pedagogías populares representan ejemplos concretos de cómo la comunicación puede ponerse al servicio de la vida y no del mercado.
El concepto de epistemologías del sur, desarrollado por Boaventura de Sousa Santos, plantea que la producción de conocimiento en la modernidad ha estado marcada por la colonialidad: se privilegió el pensamiento europeo y norteamericano, invisibilizando los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y de otras comunidades subalternizadas.
Las epistemologías del sur proponen, por tanto, un ejercicio de justicia cognitiva: recuperar, valorar y dialogar con estos otros saberes que han sido históricamente silenciados. No se trata de reemplazar el conocimiento científico por el saber tradicional, sino de reconocer que ambos pueden coexistir y enriquecerse mutuamente.
Este enfoque se enlaza con el pensamiento crítico en la medida en que cuestiona el monopolio del saber occidental, con la interculturalidad al abrir espacio al diálogo entre culturas, y con la comunicación para la vida al ofrecer narrativas que parten de los pueblos y no de los centros de poder.
En este escenario, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea nuevas preguntas. Se presenta como herramienta con un potencial inmenso para la educación, la medicina, la ciencia y la comunicación, pero también con riesgos evidentes: la concentración del poder tecnológico en pocas corporaciones, la reproducción de sesgos raciales y de género, la sustitución del trabajo humano y el reforzamiento de lógicas extractivistas de datos.
Desde las epistemologías del sur, la IA no debería ser vista únicamente como innovación técnica, sino como fenómeno social y cultural que debe someterse a un análisis crítico. ¿Qué modelos de mundo están codificados en los algoritmos? ¿Qué conocimientos se priorizan y cuáles se descartan? ¿Qué lenguas y culturas tienen visibilidad en las plataformas digitales?
La interculturalidad exige que la IA no sea un instrumento para homogeneizar, sino una oportunidad para visibilizar la diversidad lingüística y cultural. De igual forma, la comunicación para la vida demanda que las tecnologías no refuercen la desinformación o el control, sino que promuevan el diálogo, la memoria y la defensa de la vida.
En este contexto, el pensamiento crítico es clave para no asumir la IA como “inevitable” ni como “neutral”, sino como una invención humana que puede y debe orientarse hacia fines relativos a la construcción del tejido social y el cuidado de la Madre Tierra.
Los conceptos analizados —pensamiento crítico, interculturalidad, comunicación para la vida, epistemologías del sur e inteligencia artificial— no son ajenos entre sí, sino piezas de un mismo rompecabezas que nos permite repensar la sociedad contemporánea. Todos, de una u otra manera, apuntan a la necesidad de heterogeneizar las relaciones sociales, especialmente el poder, ya sea cognitivo, cultural o tecnológico, y de construir alternativas que pongan en el centro la vida y la dignidad.
El pensamiento crítico nos ayuda a cuestionar lo dado, mientras la interculturalidad nos invita a dialogar entre diferencias; la comunicación para la vida nos recuerda que lo esencial es cuidar y resistir juntos; las epistemologías del sur nos enseñan que hay saberes invisibilizados que deben recuperarse; y la inteligencia artificial nos confronta con el reto de decidir qué uso darle a las tecnologías.
En suma, estos ejes pueden articularse en un proyecto común: construir sociedades donde la diversidad no sea una amenaza sino el potencial de desarrollo, donde el conocimiento no se monopolice, sino que se comparta, y donde la tecnología no se convierta en un instrumento de dominación sino en un medio para potenciar la vida y proteger la Madre Tierra.